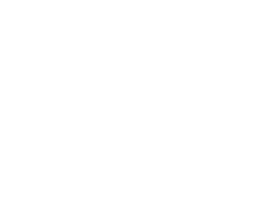La dulce tiranía del aire acondicionado
 Este artículo fue publicado en 2001 en Le Monde Diplomatique. Su autor es Thierry Paquot, filósofo francés, profesor en el Instituto de Urbanismo de París (Universidad Paris -Est Créteil Val -de- Marne ) .
Este artículo fue publicado en 2001 en Le Monde Diplomatique. Su autor es Thierry Paquot, filósofo francés, profesor en el Instituto de Urbanismo de París (Universidad Paris -Est Créteil Val -de- Marne ) .
En momentos del auge del turismo de masas, el viaje organizado garantiza que el turista no se encuentre nunca con los pobladores de los lugares que visita, que nunca se sienta realmente fuera de su casa y país, sino que confirme mediante la vista, las fotos y las filmaciones lo ya previsto en guías y mapas. El autor del artículo propone recuperar el viaje, con su espacio y su tiempo, la importancia de la hospitalidad, y la capacidad de afrontar a otros y de vivir lo inesperado.
Estamos en 1908 y el filósofo alemán Georg Simmel publica un conocido texto en francés con el título, un tanto aficionado, de Digresiones sobre el extraño1. Es uno de los primeros teóricos que se preocupan por las formas sociales que configuran la «gran ciudad», la ciudad de la modernidad, esa que Baudelaire poetiza con tanta fuerza. La del ferrocarril y todas las líneas. La de los cambios de escala: demográfica, económica, territorial, informacional, etc. En ese nuevo contexto social, George Simmel sitúa una nueva figura, la del extranjero. ¿De qué se trata? De un individuo que no es de allí, pero se encuentra allí y reúne en sí «la unidad de la distancia y la proximidad». El extranjero representa la movilidad, pero una movilidad que al mismo tiempo nos intriga (podemos incluso envidiarla) y nos resulta indiferente; no es de los nuestros y nada nos permite realmente conocerlo para poder reconocerlo. Se trata, dice Georg Simmel, de una «no relación». Esta figura del extranjero en la gran ciudad no se superpone a la más antigua del viajero. Es nueva, como es nueva la relación con la «extrañeza» de nuestro semejante que no es de aquí, pero con su sola presencia reafirma sin embargo nuestra singularidad. Su aparente proximidad queda muy lejos de nosotros en el espejo que nos muestra. Pero ¿este «extranjero» pertenece a la misma familia que el «turista»?
Medio siglo después de las observaciones de Georg Simmel, la revista cultural alemana Merkur publicó, en 1958, una intervención radiofónica de un joven filósofo, Hans Magnus Enzensberger, titulada modestamente Una teoría del turismo. Constata que aunque los términos turista y turismo aparecen respectivamente en 1800 y 1811, en la mayoría de las lenguas europeas (a partir del inglés) no existe ninguna historia del turismo y aún menos una teoría general. Luego se ha recuperado el tiempo perdido y todas las librerías disponen de imponentes secciones de «Viajes y turismo»…Hans Magnus Enzensberger cita también a Gerhard Nebel: «Un país que se abre al turismo se cierra metafísicamente. A partir de entonces ofrece un decorado, pero ya no su potencia mágica».
Esta denuncia no es nueva. De hecho, el reclamo al turismo y su crítica son dos caras de la misma moneda. «El elemento básico que sirve de norma al viaje es el sight, lo que hay que ver, dice Hans Magnus Enzensberger; y es clasificada según su valor con una, dos o tres estrellas». El desplazamiento turístico apunta a verificar la exactitud de las informaciones proporcionadas por la guía, y si es posible retener la prueba fotográfica. Ir a ver «allí» para no ver este «aquí» que nos aburre y nos resulta insoportable.
En cualquier tiempo y lugar, los habitantes del planeta Tierra han viajado. Y sin embargo no eran «turistas». ¿Extranjeros? A veces. El paso del «viajero» al «turista» se mide por la progresiva devaluación de la acogida2, esa hospitalidad necesariamente gratuita y sin exigencia de reciprocidad, al menos inmediata, y por la generalización de las estructuras hoteleras, cada vez más alejadas de la sociedad de la que forman parte.
Entre esos viajeros no turistas encontramos al peregrino, al estudiante en busca de iniciación, al artista, al comerciante, al mercenario y también al vagabundo, que va dejando en las rutas y los caminos las huellas errantes de su estancia en la tierra. En todas partes se encuentra en su casa. Su domicilio no es ya ni fijo ni conocido y, a pesar de todo, «habita» en el mundo. El turista no es el exiliado, el emigrante, el rentista, el fugitivo, ni tampoco el que se va de vacaciones. Quien sale de vacaciones no está disponible para nada. El turista no está de vacaciones, imperativamente tiene que hacer turismo, es una finalidad a cumplir.
Precisemos, siguiendo a Jean Chesneaux, que habitar el tiempo exige una disponibilidad elástica y, siguiendo a Marc Augé, que el viaje organizado corresponde al no-lugar, es decir a ir al espacio de otros sin su presencia3. El turismo es la fase monetarizada, mercantilizada, de la historia de los viajes. En ese caso, el encuentro resulta imposible, no está en el programa. El turista consume non-stop. Consume paisaje, arquitectura, cultura hors-sol, es decir, desterritorializada. Circula, pero debe rentabilizar sus desplazamientos. El menor contratiempo se vive como una disfunción de la compañía organizadora y se esgrime entonces la amenaza de una querella.
El turista sólo parece encontrarse a gusto entre los demás turistas. Rodeado de turistas no tiene miedo y se atreve a manifestar sus contrariedades respecto a la calidad del servicio o a las excursiones pagas. Desea encontrar la misma habitación y el mismo menú, como en su casa, para no sentirse desarraigado y no tener que aclimatarse. En cualquier caso, el ritmo del circuito se lo impide. Necesita entonces un ambiente que sea lo más neutro, lo más familiar posible. El turismo es al viaje lo que el consenso a la política: a saber, un mínimo a compartir aunque, al mismo tiempo, la tensión y la contradicción dinamizan la democracia somnolienta, así como retrasos y sucesos inesperados enriquecen el viaje.
El viajero se las arregla para estar «con» y «entre» las poblaciones que encuentra. El turista es incapaz de tal unidad. El viajero aún callejea, esa «gastronomía de la vista» que encantaba a Balzac. Vivimos en varios tiempos, nos dividen deseos opuestos, y el viajero que soñamos ser rivaliza con el turista que somos más a menudo de lo previsto. El primero se toma su tiempo, degusta la duración, el descanso, la espera, mientras que el segundo se prohíbe lo frívolo, lo fugaz, la pausa. Teme la aventura, pero espera la performance, de ahí el desarrollo sin precedentes del turismo de aventura, los ascensos a los macizos montañosos más elevados, las expediciones polares, las travesías de desiertos, en suma, todo lo que es excesivo.
En cuanto a la coartada cultural, no oculta la realidad: algunos segundos ante La Gioconda, en el Museo del Louvre, y horas para adquirir un puñado de tarjetas postales. El turista-globalizado-y-feliz-de-serlo visita los lugares clasificados y es una pena que la Unesco se preste a esta operación mercantil repertoriando un imbécil patrimonio común de la Humanidad. Etimológicamente hablando, el «patrimonio» no puede de ninguna manera concernir a toda la Humanidad, entre otras cosas porque muchas lenguas no poseen ni un término equivalente ni la idea que le corresponde. La reivindicación patrimonial, que tan bien analiza Françoise Choay4, sobreentiende cierta concepción de la Historia, una relación particular con el pasado, el presente y el futuro5 que no todas las sociedades (ni los pueblos que las componen) comparten.
Para no ofender a ningún Estado, la Unesco se ve obligada diplomáticamente a clasificar obras de arte (puentes, muelles, etc.), construcciones (castillos, catedrales, templos, yacimientos arqueológicos, etc.), paisajes (con la vaguedad que implica este término), barrios enteros de las metrópolis, cuando el único bien que hay que proteger de sí misma es a la Humanidad entera, que en desmedro de sus descendientes, no cesa de destruir a la Naturaleza con sus innovaciones técnicas y sus acciones irresponsables. ¿No habría que patrimonializar a la Unesco para empezar? Bromas aparte, la identidad de los pueblos y las culturas pasa, antes que nada, por su singularidad. Buscar un patrimonio comparable entre un país y otro es un peligroso error que uniformiza. La emocionante belleza de un panorama depende no sólo de los colores del cielo, del viento ligero que nos envuelve, de la persona amada que nos acompaña, sino también de nuestra presencia-en-el-mundo-y-ante-el-otro, de nuestra potencialidad para habitar. E infortunadamente (y felizmente), ni la Unesco ni el turismo organizado la tienen.
El turismo de masas existe, negarlo sería suicida: 635 millones de turistas en el mundo en 1999 y más de mil quinientos millones previstos para 2020. El urbanismo y la arquitectura padecen la férrea ley del mercado de la economía turística, a pesar de los intentos por instaurar un «turismo sustentable» aquí y un «turismo equitativo» allí. No es que estas iniciativas alternativas6 no sean generosas o sensatas, sino que son marginales y sobre todo tributarias del estado de ánimo del turismo de masas y las reglas impuestas por las empresas multinacionales del sector.
Romper con el turismo de masas no significa moralizarlo (respetar a la población de acogida, pagar el precio justo, condenar el turismo sexual, etc.), sino oponerse a él y preconizar el viaje, junto con el tiempo y el espacio que implica.
Hay que analizar con cuidado las consecuencias de este turismo de masas sobre las economías nacionales. Exige la construcción de grandes aeropuertos internacionales y de pesadas infraestructuras para canalizar a los turistas (autopistas, trenes, taxis, autobuses, etc.). En cuanto al circuito turístico, exige estacionamientos para sus autobuses y ampliación de las calzadas para que circule el lote diario de turistas que filman con sus cámaras de video. En cuanto a la arquitectura, se encarga de edificar hoteles-guetos y museos acordes con la imagen del momento. A menudo la construcción es una marca, un ícono, un signo, adopta formas y colores f*cilmente identificables, es el caso de la mayoría de las cadenas internacionales de hoteles y restaurantes. No puede decirse que esto contribuya a exportar una arquitectura de calidad… donde domine la originalidad ligada a la belleza. Para no hablar de la dulce tiranía del aire acondicionado que anticipa el final de las estaciones turísticas. Ir a Bombay, o a otro destino, en ocho horas de avión, impide aclimatarse, sobre todo si la estancia es sólo de ocho días. El coche con aire acondicionado, el hotel con aire acondicionado, el museo con aire acondicionado, todo está previsto para atenuar las diferencias climáticas que siempre existen entre el país propio y el país visitado. Los momentos sin aire acondicionado se viven como auténticas audacias irracionales que empujarían hasta el borde del abismo.
La televisión vía satélite, el correo electrónico y otras posibilidades de Internet modifican profundamente la dupla próximo/lejano que Georg Simmel encontraba ejemplar en «el extranjero». Contribuyen a una cultura internacional de la mirada que se superpone a las culturas locales, a veces se mezcla con ellas pero más a menudo las traumatiza. Nuestros cinco sentidos han dejado de sintonizar con el mundo sensible. Sólo deseamos circular por lo conocido, lo ya visto, -en la guía ampliamente estudiada antes de la partida, los folletos turísticos del hotel, los relatos de los amigos, etc.,- para conseguir la confirmación de ese extrañamiento tan esperado y que cuesta tan caro.
Pero entonces ¿qué hacer? ¿Transformar en «eriales turísticos» los incontables campos de vacaciones y otras estaciones balnearias mientras imaginamos otro uso? ¿Prohibir el turismo de masas y no tolerar más que la escapada elitista? ¿Imponer la obtención de un permiso-de-conducirse-como-turista-correcto con una policía internacional del turismo, conceder menos puntos por cada infracción del código y (¿por qué no?) condenas a trabajos de utilidad viajera en casos de falta grave…? La guerra turística no ha hecho más que empezar, será cruel y mortal teniendo en cuenta los retos económicos pero también, y sobre todo, ecológicos y culturales. Las migraciones resultantes del turismo de masas no impedirán viajar a los viajeros al ritmo de su paso, de su curiosidad, de su apetito de alteridad y su sed de ser ellos mismos. «¿No es existir salir de sí mismo y regresar indefinidamente?», se pregunta Stanislas Breton en un ensayo cuyo título, El otro y el otro lugar7, indica la primera dimensión del viaje; la segunda podría formularse así: el otro es otro lugar. ¡Buen viaje!.
- «Digressions sur l´étranger», traducido por Philippe Fritsch e Isaac Joseph, en L´Ecole de Chicago. Naissance de l´écologie urbaine, antología realizada y presentada por Y. Grafmeyer e I. Joseph, Ed. Champ urbain, 1979, reedición Aubier en 1984. En efecto, este breve texto pertenece a un capítulo sobre «el espacio y las organizaciones espaciales de la sociedad», en Sociologie. Etudes sur les formes de la socialisation, traducción de Lyliane deroche-Gurcel y Sibylle Muller, PUF, París, 1999.
- Thierry Paquot, «De l´accueillance. Essai pour une architecture et un urbanisme de l´hospitalité», Ethique, architecture, urbain, bajo la dirección de Chris Younès y Thierry Paquot, La Découverte, París, 2000.
- Jean Chesneaux, L´Art du Voyage, Bayard, París, 1999, Marc Augé, L´impossible voyage. Le tourisme et ses images, Rivages, París, 1997.
- Françoise Choay, L´Allégorie du patrimoine, Seuil, París, 1992. Henri-Pierre Jeudy, «Japon: le patrimoine et la catasthophe», Urbanisme, nº 307, París, julio-agosto de 1999.
- «Patrimoine et tourisme»,Urbanisme, nº 295, París, 1997.
- Dossier de la revista Caravane, nº 7, diciembre de 2000 (e-mail: alliance@echo.org)
- Stanislas Breton, L´autre et l´ailleurs, Descartes & Cie, 1995.