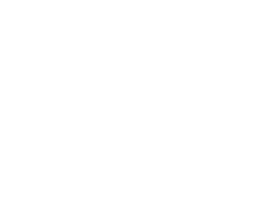Exequias por el tiempo muerto.
El tiempo libre, por lo general percibido como tiempo vacío o incluso «muerto» (un tiempo que como quiera que sea hay que asesinar, «matándolo» con entretenimientos de poca monta, con distracciones que nunca logran, pese a nuestros esfuerzos por cerrar los ojos, ocultar en nuestra consciencia al incómodo cadáver), el tiempo libre, decía, ha caído, ante la perspectiva de los más, en un desprestigio absoluto, del que quizás ya no podrá levantarse jamás, convertido casi en una acepción tibia y tediosa del infierno.
Al ser tachado de ineficacia, haraganería, falta de concreción, vicio y quién sabe qué otros calificativos que se antojan terribles, el tiempo dedicado a no tener que dedicarse a nada -y que por lo tanto podríamos dedicar a nosotros mismos- termina siendo un tiempo de culpa, que paradójicamente uno se roba a si mismo en medio de remordimientos y aprehensiones, como si estar entregado al paseo, al juego o a la contemplación del paisaje nos alejara de lo serio y lo importante, de las metas que hemos trazado, de lo que conviene: de todo aquello que construye la figura de cartón de quien debemos ser.
El tiempo libre que transcurre entre la culpa es la torpe idea de la responsabilidad mal entendida: se considera que somos «irresponsables» cuando no nos dedicamos sin tregua a la vil tarea de acumular monedas para pagar las cuentas de la luz y el agua, para cumplir con nuestras obligaciones laborales o para «progresar» (¿hacia dónde? El final del camino es uno para todos -la tumba-, por mucho que se «progrese»: ese lugar donde el tiempo termina de vengarse de nosotros por tanto afán que mostramos en matarlo). En realidad, sensu stricto, todas estas no son nuestras responsabilidades: no las hemos elegido ni decidido nosotros (nos han sido impuestas), y, por ello, en buena cuenta, no somos verdaderamente «responsables» de las mismas. Ahí reside su magnetismo: estas «responsabilidades» nos eximen de toda posibilidad real.
El espanto ante esa «tarde a nuestra entera disposición» resulta de nuestra flaqueza para asumir una responsabilidad auténtica, ya que en esa mítica tarde sí tomaremos las riendas de lo que hagamos con nuestro tiempo. Tarde que se presenta crepuscular a nuestra memoria, porque ya la hemos vivido en el pasado: la larga tarde a nuestra entera disposición de la niñez, antes de haber aprendido, por desgracia, a tomar demasiado en serio las palabras maternales: ¿Por qué no haces algo? (como si dibujar, leer o simplemente pensar fueran una «nada» o no fueran «algo»). Es por ello sin duda que el poeta Leopoldo María Panero (quien, por cierto, y como es bien sabido, tiene desde su juventud a su entera disposición la vasta tarde libre de la esquizofrenia, privilegio trágico cuya gloria espanta a los más) decía que en la infancia se vive y que durante el resto de la existencia meramente se sobrevive.
La iniquidad del cálculo y su música prosaica de monedas «contantes y sonantes» aplicada al tiempo, nuestro único tesoro, como a una mercancía, de acuerdo a los preceptos del Libro del hombre de bien de Benjamín Franklin («El tiempo es oro»), esta mirada mezquinamente burguesa que nuestra edad inicua arroja al tiempo, se ha recubierto de un inmerecido y siniestro prestigio en nuestros días, lleno de desprecio hacia el «ocioso».
«El trabajo ennoblece», se nos dice. Antaño mancillaba; eran épocas más aristocráticas. Se ha llegado a la paradoja -en principio, anticristiana- de establecer una relación casi de sinonimia entre lucro y virtud, términos que deberían ser vistos como antitéticos. Frente a este imperio de la confusión conceptual y axiológica, frente a esta «conjura de los necios», para decirlo como Swift (y con Kennedy Toole), proponemos no sólo «el derecho a la pereza» proclamado por Lafargue, inspirado y ocioso yerno de Marx, sino a la pereza como deserción. Deserción de un sistema que ha hecho de la laboriosidad forma y contenido de la vida; deserción riesgosa y probablemente fatal que ennoblece con la invisible gloria del abismo y de la rebelión contra la miopía burguesa de nuestra era a esas figuras paradójicamente despreciadas, a esas siluetas hechas de bolsas de plástico, de harapos pestilentes y de cartones y papel periódico que pasean su dignidad ignorada sin vanagloria por nuestras calles y nuestros manicomios.
Quizá sólo así se explica el gesto de apartar la vista cuando nos cruzamos en la calle con los vagabundos: un gesto instintivo, de rechazo, de repulsa, no tanto hacia ellos, sino a todo ese tiempo de holganza y acaso de felicidad que no hemos sabido concedernos a nosotros mismos.
Artículo escrito por KURUPI
publicado en Pic-Nic (2005), Vacacionistas, nº5, 51-52 . México.